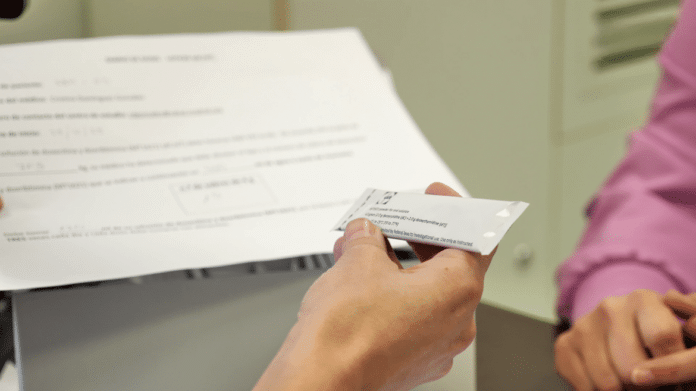En el panorama de las enfermedades raras, el Déficit de timidina quinasa 2 se presenta como una condición particularmente desafiante tanto para los que la padecen como para la comunidad médica. Con una incidencia mundial de apenas 1,64 casos por cada millón de habitantes, esta enfermedad está marcando un silencioso pero persistente impacto en España, el país con mayor número de casos diagnosticados. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid, se está llevando a cabo un seguimiento integral de 20 pacientes adultos en la Unidad de Enfermedades Neuromusculares.
La falta de un tratamiento autorizado hasta la fecha ha sido una batalla constante para los afectados. La Dra. Cristina Domínguez, neuróloga especializada y responsable de un ensayo pionero, describe cómo la tímida presencia de la timidina quinasa 2 en el organismo impide la adecuada generación de nucleótidos pirimidínicos, esenciales para la formación del ADN mitocondrial. Sin estos «ladrillos» fundamentales, la energía celular se ve comprometida, traduciéndose en una pérdida progresiva de la función muscular. Los afectados experimentan dificultades desde la movilidad básica hasta funciones respiratorias, a menudo con desenlaces fatales.
En los casos más severos que afectan a niños, la progresión de la enfermedad es alarmantemente rápida, con una esperanza de vida sin tratamiento que rara vez supera los cuatro años. No obstante, los avances recientes en tratamientos experimentales han mostrado resultados prometedores, prolongando la supervivencia y mejorando la calidad de vida de estos jóvenes pacientes. La Dra. Domínguez afirma con optimismo que muchos de estos niños han visto una notable recuperación de funciones motoras previamente perdidas y, lo más destacable, una extensión significativa en la supervivencia.
Para los adultos, aunque la progresión puede ser más lenta, la expectativa de vida se estima entre 15 a 20 años desde el inicio de los síntomas, siempre y cuando se cuente con asistencia ventilatoria adecuada. El tratamiento en desarrollo ha ofrecido una mejora casi inmediata en el cansancio muscular, permitiendo la recuperación de funciones como subir escaleras sin asistencia y mantener cierta independencia en sus movimientos. La estabilización de la debilidad respiratoria es otro aspecto positivo, con el potencial de extender la vida de los afectados.
El origen del tratamiento actualmente en ensayo se remonta a investigaciones llevadas a cabo en modelos animales en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Gracias al impulso de familias involucradas en la causa, se lograron los primeros avances, lo que permitió que los tratamientos iniciales se administraran en un contexto de uso compasivo. Una empresa farmacéutica adquirió la licencia para la molécula, continuando su desarrollo hasta los ensayos clínicos enfocados en formas pediátricas.
El compromiso del Hospital 12 de Octubre no se detiene ahí. Este centro, célebre por su papel líder en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, ha iniciado un ensayo clínico independiente dirigido específicamente a los pacientes adultos. Parcialmente financiado por un laboratorio, este ensayo busca confirmar que los pacientes en este grupo etario también pueden experimentar los beneficios del tratamiento con nucleósidos.
Con estos avances, se abre una puerta a la esperanza para aquellos que conviven con esta rara condición, una puerta que podría transformar el tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad en el futuro cercano, dando un nuevo significado a la lucha diaria de los afectados y sus familias.